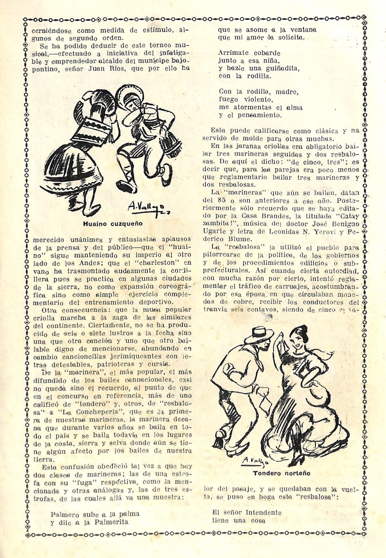Nacido en la ciudad de Huanta- Ayacucho. Cuando
aún era muy niño, sus padres deciden trasladarse a Huancayo donde Alberto cursa
sus primeros estudios en la escuelita que todavía funciona en la calle Ayacucho
de dicha ciudad. Pero sus padres nuevamente tienen que alistar maletas, esta
vez para trasladarse a San Ramón en la Merced, para dedicarse al trabajo de la
siembra y cosecha del café.
Es allí donde comienza a aflorar la vena
artística de Alberto. Familiarmente su familia le llamaba “Beto” porque aprende
a pulsar la guitarra y junto a dos amigos, forma un trío Al que denominan “Los
Compadres” su fuerte, eran las rancheras mexicanas y los boleros de los
“Panchos” que por ese entonces causaban furor.
El rudo trabajo del campo ayudando a sus
padres, lo van convirtiendo en hombre fuerte y recio, auque de baja estatura
pero de contextura sólida. Ya convertido en un joven comienza a dar rienda
suelta a su espíritu aventurero y en busca de nuevos horizontes, se adentra en
los asientos mineros, donde encuentra un trabajo primero como ayudante en un
volquete que transportaba el mineral.
A corto tiempo se hace chofer y de esta manera
inicia su incansable trajinar. Los sinuosos caminos que atraviesan los andes
peruanos, La Oroya, Pasco, Huarón, Milpo San Mateo, son testigos de su gran
habilidad de piloto, surcando cerros, quebradas y caminos casi intransitables
con la única compañía de sus canciones. Todavía no atravesaba por su mente eso
de ser un artista y convertirse en el intérprete más popular y aclamado de la
gran nación de los huancas.
Cuando llega a Lima, como todo buen provinciano
de ese tiempo atraído por la propaganda, un día domingo acude al Coliseo
Nacional como cualquier otro espectador. La sangre lo llamaba, concluida la
función, al salir de la carpa del coliseo, a la mano derecha había un quiosco
que lo administraba el Chino José compadre de Don César Gallegos propietario de
dicho local. Allí se daban cita: músicos, bailarines, algunos cantantes y
amigos que se ponían a comentar las presentaciones de los que habían
participado en la fecha, desde luego con sus respectivos brindis, ya que
durante la función no ingresaba ni una gota de licor a la carpa.
En dichas reuniones de
tertulias del folclor, muchas veces se encontraba Don José María Arguedas;
cuando los brindis ya comenzaban a alegrar el ambiente, las canciones no se
hacían esperar, hasta que llegó el momento en que una voz potente y afinada
irrumpe en la reunión, y sorprende a los presentes los que se muestran
entusiasmados y le piden una y otra canción más y entona “yo soy huancaino
por algo”. Se emociona José María y lo bautiza como “El Picaflor de los
Andes” idea que todos aplaudieron. Es allí donde intervienen los “Hermanos
Galván”.
Después hablaré de ellos, hay
mucha tela que cortar y le proponen para conversar con Don César y lograr que
lo programen para que se presente en el escenario. Don César era un tipo muy
celoso para sus programaciones, pero” los Galván” ya le habían presentado
anteriormente otros artistas que fueron del agrado del empresario.
Víctor Alberto acepta la
propuesta y quedan en encontrarse al día siguiente (lunes) en la puerta del
coliseo (los días lunes eran los indicados para que los artistas firmaran su
compromiso para su presentación del domingo siguiente).
“Los Galván” convencen a
Don César, y el día martes ya se vocea a través de lo jingles (propaganda
grabada) que la hacíamos Javier Chávez y yo en las emisoras donde se difundía
el folclor andino. Llegó el domingo y la hora en que “Picaflor” debería hacer
su debut, lo presenta Carlos Guillen Oporto que junto a Wilfredo Díaz “El
Pollo” (que éramos los locutores de la hora estelar del coliseo nacional) con
el acompañamiento de la Orquesta de Lucho Carhuay. Casi una hora en el
escenario, el público pedía otra y más, desde ese momento se convierte en el
nuevo ídolo del cancionero Huanca. Para esto ya en su vida sentimental, en la ciudad de Tarma, había conocido a una huapachosa tarmeña llamada Lidia Artica, la que se convierte en su compañera, y en la madre de sus hijos.
Artísticamente ya el éxito le había comenzado a sonreír por lo que decide junto a su familia trasladarse a la capital, así lo hace y se instala en el Jr. Antonio Bazo muy Cerca de Tacora, por entonces barrio tranquilo . en dicho barrio estaba el coliseo “Bolívar”. La zona era comercial y no lo pensó dos veces y abre un taller de compostura de bicicletas que le da buen resultado ,donde toda su familia ayudaba en el trabajo.
Por entonces, Gonzalo Toledo por mucho tiempo brazo derecho del negro Augusto Ferrando, anuncia un concurso para intérpretes.”Picaflor” se inscribe Al final resulta ganador Pedrito Otiniano ocupando “Picaflor” el segundo puesto. Esto no significó mucho en la trayectoria artística de “Picaflor”, ya que el trampolín para alcanzar lo que alcanzó, fue el Coliseo Nacional. La grabaciones, los viajes, giras de muchos días, contratos que tenían que esperar turno, jamás envanecieron a “Picaflor de los Andes” “E;l Cantor de los 100 barrios huancas” como le decía don César Gallegos. Lo del “Genio del Huaytapallana”, tiene su historia: como les dije anteriormente, juntamente con Javier Chávez grabábamos los jingles de promoción para los espectáculos del Coliseo Nacional. Pero yo era el que escribía los textos (el libreto) un buen día se me vino la idea de ponerle el “Genio del Huaytapallana”, cuando llegué a la oficina él ya había escuchado la promoción y estaba muy molesto, no bien me acerqué a él, me dice; -“Oiga” compadre usted está “cojudo” o qué cosa le pasa, ¡que es eso de genio’, usted me ha visto con cara de Aladino o qué; discutimos muy fuerte tratando de hacerle entender, eso de las discusiones eran diariamente, al parecer nunca nos poníamos de acuerdo pero al final siempre las cosas nos salían bien, uno a otro nos buscábamos y pasábamos la mayor parte del tiempo juntos.
Con Picaflor compartimos infinidad de anécdotas: cuando el me proponía hacer empresa es decir nosotros los organizadores de los espectáculos ya sea en Lima o en el interior del país, nunca nos iba bien; pero cuando era contratado por empresarios que en esa época los había, los locales reventaban. En cierta oportunidad hicimos empresa en Barranca viajamos con nuestros “estuches” como el les llamaba a nuestras parejas, es decir con “Flor de la Oroya” y Vilma Pajuelo, anunciamos la función en matinée a las tres de la tarde: nos caímos no hubo gente, Los estuches se pusieron de acuerdo y allí nomás se fueron a la radio y anunciaron una noche bailable con la Orquesta típica que habíamos llevado. Y como intérpretes, “Picaflor de los Andes” y ellas. Eran las 10 de la noche y la gente hacía cola para ingresar, nosotros nos preguntábamos, ¿acaso no era “Picaflor” la misma figura que se había presentado en matinée?
Habíamos viajado a una corta gira por Huaráz, Yungay y Caráz esta vez lo hicimos con un niño, que por entonces apareció en el cancionero Huanca, “el Tejanchito Huanca” actualmente reside en México, Bella Andina y Vilma Pajuelo como siempre viajábamos en el wolsvagen amarillo “la jaula”. Al retornar a Huaraz para emprender el retorno a Lima, nos encontramos con que la carretera Huaráz- Lima estaba en reparación por lo cual cerraban el trancito todo el día hasta las seis de la tarde. Nosotros al día siguiente deberíamos viajar a Huancayo, por lo tanto elegimos para el regreso una ruta antigua que estaba en desuso por la cual salíamos por Huarmey, no nos quedó otra cosa y así lo hicimos. Como siempre yo estaba al timón de la jaula y verdad que era una ruta abandonada pero no quedaba otra cosa que hacer una subida interminable ya nos caía la tarde, hasta que coronamos la cumbre; como si se hubiera abierto un telón apareció un hermoso paisaje adornado por la inmensidad del mar que se perdía a la distancia. Es allí donde la fecunda inspiración de Víctor Alberto Gil da rienda suelta a su imaginación y comienza a retratar con letra y música de repente su última muliza, “En las tardes cuando el tiempo se oscurece, cual palomas mensajeras por el tiempo agonizantes..., era un 11de junio de 1975.
El día 12 de junio de 1975,había sido programado para actuar en la localidad de Concepción en Huancayo, desde muy temprano el público comenzó a llegar a la plaza de toros de dicha localidad, ávidos de escuchar y aplaudir al gran “Picacho”. Pero la llegada del cantor de los “Cien barrios huancas” se hacía esperar. Los asistentes se comenzaban a impacientar, hasta que a eso de las cinco de la tarde, hace su aparición la “jaula”, que esta vez no la manejaba yo, lo hacía Alejandro Galván en compañía del Dr. Félix Ortega “el popular Chaleco” ex alcalde de Huancayo, que un tiempo después fuera cobardemente asesinado. “Picaflor” se encontraba mal, ni siquiera podía bajar del automóvil, El presentador hizo presente dicho impedimento al público asistente, el que no entendía razones, fue el doctor Ortega en su calidad de medico de cabecera, el que se dirigió a los presentes para explicar que Víctor Alberto se encontraba muy mal que incluso se le estaba suministrando oxigeno que esa era la razón por la que ese día no actuaría. Pero el público no lo entendía así, quería escuchar a su ídolo.
Alejandro Galván ingresa el automóvil con “Picaflor” dentro hasta el centro de la plaza con la finalidad de que el público se convenza, pero éste estaba enardecido, comenzó arrojar piedras y a Galván no le quedó otra cosa que salir huyendo. ¿Cómo se habrán arrepentido y lo seguirán haciendo quienes estuvieron esa tarde y no supieron comprender la real situación por las que pasaba “Picaflor”? Ya camino a Lima, con la finalidad de recargar oxígeno se dirigieron al hospital de Shule de la Oroya. Lo que aprovechó el doctor Ortega para revisar el estado de su paciente, y optó porque esa noche pernoctara allí a manera de reposo. Se cumple eso de que “escrito está” a las 11 de la noche, el incomparable “Picaflor de los Andes”, deja de existir, el 14 de junio de 1.975 a la edad de 45 años de edad. Tengo mucho que contar del “Genio del Huaytapallana”, nadie como yo lo conoció; fui testigo de sus triunfos, sus alegrías, tristezas y sufrimientos,; de sus amores, porque también los tuvo, de sus querencias como decía él, y de la fuente de su inspiración porque la tuvo, yo también lo sé.
Por supuesto que del viaje sin retorno de Víctor Alberto Gil, yo sabía, porque una hora después de que habíamos llegado de Huaráz, y lo había dejado en la oficina en el paseo Colón, me llama mi comadre Lidia su esposa y me dice: “Compadre” no viajen (teníamos que salir en la madrugada a Huancayo). Como siempre yo tendría que manejar la “jaula”, y me dice: -“Compadre a usted le hace caso el Beto, asi lo llamaba ella, él está mal; la lengua se le ha puesto negra y se le ha encogido, casi no puede hablar, aquí está el compadre el doctor Anón León Veliz, venga compadre no se demore dígale que no viaje, a usted le hace caso me insiste. Inmediatamente me fui en su busca, y lo encontré en una cama que mi comadre la había acondicionado. Apenas me vio, casi balbuceando me dice: -Está listo compadre a las seis de la mañana partimos. Me puse serio y le dije: -Compadre usted no está bien, no es conveniente que viajemos ; se molestó y me respondió. -Usted esta cojudo compadre, que cree que a mi la muerte me va a agarrar tirado en una cama, yo voy a morir andando y si no quiere viajar, no lo haga. Ordenó a su esposa para que llame a Alejandro Galván. A pesar de que yo me encargaba de todos sus contratos, me decidí a no viajar con la intención de que él; tampoco lo haga.
Lidia, le dice a mi comadre: busca unas hojas de papel y un lapicero y luego se dirige a mi diciendo: -Compadre,. yo quiero que usted escriba sobre mi vida a pesar, que usted casi sabe todo, no está demás que le cuente algunas cosas más y comenzó a dictar. por supuesto que habían muchas cosas en su vida que aún no me las había contado, me acuerdo mandó comprar dos cervezas que las tomé yo solo. -Yo quiero que usted compadre gane plata escribiendo todo lo que sabe y lo que le voy a contar sobre “Picaflor de los Andes”; escriba compadre.
A eso de las cuatro de la mañana me despedí y no lo volví a ver hasta después de haber transcurrido 24 horas de su muerte luego de haber hecho muchos ”caypin Cruz” (paradas) en todos los pueblos que se encuentran en la ruta de la Oroya a Lima. Como les dije el muere el sábado 14 de junio a las once y 45 de la noche el diagnóstico médico fue mielitis infecciosa progresiva y llega a Lima, el lunes 16 a las 3 de la mañana, a su oficina del paseo Colón 317, donde lo primero que hacemos con Chiguaco del Mantaro es cambiarle de ropa es decir vestirlo con su atuendo típico y cambiarlo de ataúd, ya que para trasladar sus restos lo hicieron en uno alquilado.
EL MÁS GRANDE ENTIERRO QUE SE HAYA VISTO EN LIMA
El día domingo 15 a las 5 de la mañana, llegan a mi domicilio mi “compadre” Manuel Rivera Palomino empresario del Coliseo Cerrado y me relata lo sucedido. A las 8 de las mañana, llamé a su casa a Don César Gallegos a fin de solicitarle las instalaciones del Coliseo Nacional para que allí se realice el velatorio.
Para esto ya se había formado una comisión integrada por el propio Gallegos, y Emilio Alanya entre otros, quienes habían acordado solicitar las instalaciones del Sindicato de Construcción Civil a dos cuadras del coliseo nacional y me dijo; que yo no me metiera, palabras que de verdad me molestaron y le dije:
-Escuche Don César; “Picaflor” nunca ha sido un trabajador de construcción civil, es más le repliqué el Coliseo Nacional no le pertenece, es del pueblo, por lo tanto, a la hora que lleguen los restos de Víctor Alberto Gil si encuentro las puertas del Coliseo Nacional cerradas, junto a mis compañeros artistas y al público que nos acompañe, las romperemos e ingresaremos, y le colgué el teléfono. Serían las 10 de la mañana cuando suena el teléfono, era Jaime el hijo político y brazo derecho de Don César y me dice, que su papá le había ordenado preparar las instalaciones del coliseo y que ya no me preocupara. Para eso yo tenía el poder de mi comadre Lidia y los hijos para encargarme de todo lo concerniente al velatorio.
Alguna vez “Picaflor” me pidió, que si algún día le pasara algo, su deseo era velarse en su oficina, yo sabía que ese pedido no se podría cumplir, porque como se había adentrado tanto “Picaflor” en el corazón del pueblo, sería una multitud la que se congregaría, como que así fue cuando llegó el fatal día.
Esa mañana desde muy temprano ya las emisoras comenzaron a difundir la noticia, mi teléfono sonaba a cada instante, pero yo estaba abocado en conseguir dos capillas ardientes, me había propuesto en cumplir en algo por lo menos el pedido que me había hecho “Picaflor”, velar sus restos aunque sea unas horas en su oficina.
Pensé en el Virrey, empresa a la que el había hecho ganar mucho dinero, como era domingo no me quedaba otra cosa que buscar a los directivos en sus domicilios, llamé al comandante Brener, un tanto que se hizo el desentendido, en principio no quise molestar al General Polidoro García porque sabía que estaba delicado de salud, pero en vista de la actitud del Sr. Brener, no me quedó otra cosa, me vi obligado a llamarlo y me dice:
-Guillén mejor venga a mi casa para conversar bien. Rápidamente me constituí en su domicilio, le explique lo sucedido, verdad que lo sintió mucho, y luego me autorizo que buscara una funeraria, que diera su teléfono para que el se encargara de la parte económica. Es así como se instalan dos capillas ardientes, una pequeña en su oficina y otra en el coliseo nacional.
Mi comadre Lidia estaba en constante comunicación conmigo por teléfono, y según ella luego de los trámites correspondientes en la Oroya debería estar llegando a Lima a eso de la una de la tarde, lo que yo informaba a los medios de comunicación que estaban pendientes de la llegada, pero es allí donde se hace larga la espera, ya que cada cierto tiempo recibía una llamada que me decía que en tal pueblo la gente se había apostado en la carretera y pedían darle el último adiós a su ídolo.
Por fin casi a las 12 de la noche llegan los restos de Víctor Alberto Gil Mallma. Ya en el Paseo Colón se había congregado una muchedumbre, artistas y público que pugnaban por acercarse al féretro.
Lo primero que hicimos es hacer que el ataúd donde lo habían trasladado, ingresara a la oficina donde juntamente con el “Chiguaco del Mantaro”, vestimos al “Genio del Huaytapallana” con su clásico atuendo típico, y lo colocamos en la capilla ardiente. La gente pugnaba por ingresar pero era imposible, la oficina tenía unos 12 metros cuadrados, pero yo tenía que cumplir de alguna forma con el pedido que me hiciera mi compadre.
A las cinco te la mañana, comuniqué que lo íbamos a trasladar al coliseo nacional. Así se hizo en hombros por toda la Av. Grau hasta Huamanga y a su destino, llegamos a las 9 de la mañana el recinto del local donde había sido tantas veces aclamado, se encontraba atestado de gente que lloraba y cantaba las canciones del gran “Picaflor”.
En dicho local se veló durante cuatro noches, las instalaciones de la catedral del folclor como alguna vez le llamé se mantenían colmadas por miles de seguidores que daban el último adiós a su artista, en las afueras se formaban colas interminables que daban la vuelta por Huamanga y Abtao mucha gente que incluso habían llegado del interior del país,
Los restos de “Picaflor de los Andes”, debían ser trasladados al cementerio el Angel el día jueves 18 la hora fue fijada para las 8 de la mañana. A eso de las 4 de la madrugada se me acerca el cachascanista “Rudy” el que me dice: -¿Por qué no te llevo un rato a tu casa para que te afeites y te cambies de ropa?.
Dígase de paso que ya también el sueño me vencía 5 días sin dormir no era para poco.
-Bueno le dije. Antes de salir me acerqué donde mi comadre lidia que se encontraba dentro del auto “la jaula” descansando junto a sus hijos, y le dije:
-Comadre, un ratito voy a cambiarme y regreso para salir a las 8 de la mañana.
-Ya compadre me dijo, yo espero hasta que llegue.
Así fue, llegué a mi casa mi mujer Vilma Pajuelo “la Pallita” recién había traído al mundo a nuestro quinto hijo y aún se encontraba delicada, descansa un rato me dijo y me recosté, me quedé dormido, me desperté a las 8 de la mañana, me metí a la ducha y salí “Rudy” me estaba esperando en la puerta, también se había quedado dormido en su auto.
Tal como me había dicho mi comadre, ordenó que se tenía que esperar a que yo llegara para que partiera el cortejo fúnebre. Don César Gallegos, había contratado una carroza de lujo para que trasladara los restos de “Picaflor” hacia su última morada, gesto que le agradecí pero le comuniqué que el “Gran Picacho” sería trasladado en hombros, como que así fue.
Luego de un recorrido por todo el centro de Lima, después de haber escuchado una misa de cuerpo presente en la iglesia de San Francisco a la 12 en punto del día, llegamos al Palacio de Gobierno donde nos permitieron ingresar al patio de honor. Salió un edecán del Presidente en ese entonces el General Juan Velasco Alvarado, a quien me dirigí, y le dije; que era una descortesía que no fuera el mismo Presidente el que despidiera a uno de los más grandes representantes del canto popular de nuestra patria. El edecán parece que entendió el mensaje, dio media vuelta y fue en busca del Presidente, y a los pocos minutos hizo su aparición el primer mandatario y dio cumplimiento a nuestro pedido.
Lo mismo hicimos con el Señor Alcalde de Lima en ese entonces también gran corredor de autos Chachi Divós. Luego enrumbamos por el Jirón Ancash hacia el cementerio el ángel., Era una gran multitud la que nos acompañaba, por lo menos 20 orquestas muchas de ellas llegadas del centro del país: cantantes, bailarines y danzantes, ataviados con su atuendo típico entonaban todas las canciones del inolvidable ídolo. Llegamos al campo santo a las 6 de la tarde. Fue tanto el gentío que el cementerio quedó totalmente destrozado.
Yo estoy seguro que el Perú no recuerda un entierro más grande y con la concurrencia de público que el de “PICAFLOR DE LOS ANDES”.
En este relato, debo mencionar a Carlos Guillermo Gil el “hijo mayor”· el que desde muy joven, supo compartir con su padre todas sus inquietudes. Por algún tiempo fue el conductor de “Clarinadas Peruanas” y se adentró en folclor, en al ambiente artístico, tanto así que el día que contrajo matrimonio con la Dama huancaína Dora Baltasar en la Catedral de Lima, lucieron un hermoso traje típico de la región central.
Cuando se entera de la fatal noticia, no lo pensó dos veces, y junto a su esposa subieron al automóvil que recién habían adquirido, y partieron al encuentro de su ser querido. La lluvia y su inexperiencia como piloto de ruta, hicieron que casi al llegar a su destino, sufrieran una volcadura que impidió que cumplieran su deseo. Menos mal que no pasó de algunas fracturas y contusiones. A la muerte de “Picaflor”, Lidia Francisca otra de sus hijas, que como toda hija mujer no compartía de que su padre hiciera honor a su seudónimo, pero al fin y al cabo era su padre y toma la posta para cumplir con otro de los pedidos del “Genio del Huaytapallana” que nunca desaparezca “Clarinadas Peruanas” y verdad que lo está cumpliendo aunque le cuesta mucho, pero no desmaya.









%2015.55.26.png)